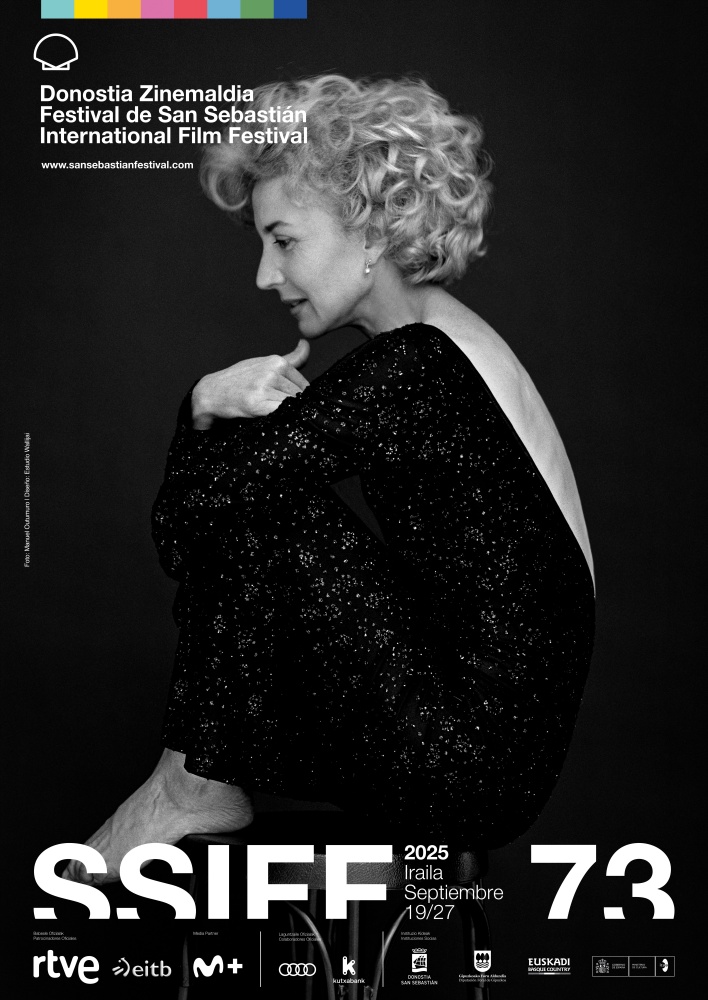En un principio fue el verbo. Luego, probablemente, la canción. Es así como la historia ha ido transmitiéndose generación tras generación: versos, rimas, y tonadillas como instrumentos con los que expresarnos ante los vaivenes y desgracias del devenir, para contar el poso que han dejado en nuestro recuerdo y, como el remolino de las hojas mecidas por la brisa, ayudarnos a alzar de nuevo el vuelo.
Las canciones y la memoria son el motor de La marsellesa de los borrachos (2024), el debut en la dirección de Pablo Gil Rituerto, montador de películas de Mercedes Álvarez, José Luis Guerín o Ricardo Íscar. Digo que son el motor porque la música y el recuerdo ponen literalmente en marcha un viaje geográfico, temporal y, por supuesto, cinematográfico que recorre de punta a punta nuestro país para interrogarse por el eco del pasado en la acelerada política del presente. El punto de partida, unas canciones populares antifranquistas recopiladas por el colectivo italiano de antropólogos Cantacronache en 1961 durante un viaje clandestino por España. Reunidas al poco tiempo en el libro “Canti della nuova resistenza spagnola”, Cantacronache fueron condenados en Italia por la publicación del cancionero, que fue secuestrado judicialmente, mientras que en nuestro país se vetó a la editorial hasta prácticamente la muerte de Franco.
La marsellesa de los borrachos es, así pues, un viaje de restauración y restitución, que circula siguiendo los pasos de Margherita Galante Garrone, Lionello Gennero, Gianna Germano Jona, Sergio Liberovici, Michele L. Straniero, Giorgio de María y Emilio Jona, los Cantacronache, para encontrar en Artur Blasco y la Escola folk del Pirineu, Font de Talló y La Seu d’Urgell, Maria Arnal y Marcel Bagés, La Ronda de Motilleja, Nacho Vegas y L&R, Labregos do Tempo dos Sputniks o el Coro Minero de Turón y Amorante una complicidad conmovedora en tanto que voces que se prestan a que esas canciones suenen de nuevo, interpretadas a modo de esbozo, y mantengan aún viva su capacidad de subversión.
Articulándose en esos dos tiempos, en esos dos viajes, las canciones propulsan un relato que, empleando todo tipo de fuentes y materiales –desde la narrativa de la road movie más canónica a fotografías de archivo, investigaciones académicas o testimonios–, también se pregunta por la naturaleza y las representaciones de la memoria. Al confrontar ese cancionero, símbolo de un acervo popular capaz de resistir una represión de cuarenta años, con las efigies y monumentos que la dictadura construyó a lo largo y ancho del territorio, marcándolo en calidad de vencedor, el sonido inmaterial se impone al monumento y la memoria intangible a la mole decadente. Mientras, en un cementerio de Guadalajara, dos hermanas hablan sobre el hallazgo en una fosa de los restos de su abuelo fusilado.
“Quizás la historia de la humanidad no sea sino una sucesión de postguerras, es decir de desajustes entre quienes poseen desmedidamente el poder y quienes lo padecen”, reflexionaba Basilio Martin Patino a propósito del origen de su emblemática Canciones para después de una guerra (1976). La manera en que resuena el cancionero recuperado por Cantacronache y a su vez por Gil Rituerto en La marsellesa de los borrachos sugiere que tal vez nuestra posguerra todavía no haya concluido, aunque el poder de su emoción nos habla asimismo de la resistencia y la creatividad, virtudes que pueden inspirarnos cuando el viento sople de cara.
Paula Arantzazu Ruiz