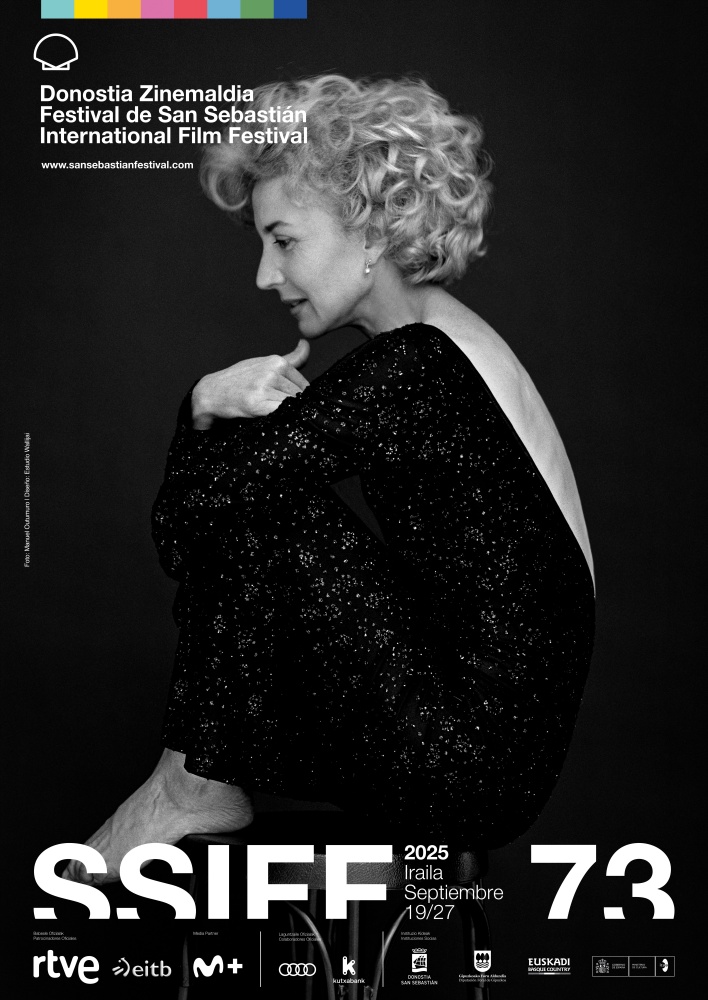El asentamiento del cine sonoro provocó un movimiento industrial en doble dirección: si la fascinación por la nueva técnica llevó a las salas a una multitud de espectadores deseosos de oír hablar en la pantalla a sus actores favoritos, el cine silente quedó repentinamente obsoleto y las majors vieron cómo su catálogo perdía toda validez comercial. La única rehabilitación de aquellos celuloides rancios pasaba por elaborar versiones sonoras de aquellos que aún pudieran presentar algún potencial en taquilla.
La llegada de Lillian Hellman a Los Ángeles no fue ajena a esta circunstancia. Y Samuel Goldwyn, emigrante sin estudios que nunca consiguió dominar el inglés, no dudaba que el único criterio válido para reclutar escritores era la excelencia. Sentía una inmensa admiración por los grandes literatos y ya en tiempos del mudo había intentado atraer a su órbita a figuras como George Bernard Shaw e incluso a todo un Nobel de Literatura, Anatole France. No es extraño, por lo tanto, que fuera él quien intuyera el potencial de Hellman y quien le ofreciera el proyecto destinado a lucir por primera vez su nombre en unos créditos: El ángel de las tinieblas (1935).
En su versión muda, El ángel de las tinieblas había sido el mayor éxito de la producción silente de Goldwyn, y su remake sonoro se convirtió en la gran apuesta comercial de la firma para la nueva temporada. Contaba como baza infalible con la dupla conformada por el actor Fredrich March y el exquisito realizador Sidney Franklin, que acababan de alcanzar un éxito inmenso con una película de planteamientos similares, La llama eterna. Y como añadido, la cinta supondría la presentación en Hollywood de Merle Oberon supliendo a la húngara Vilma Bánky en la reelaboración de la que era su película favorita desde que, siendo una niña, la viera devorada por las pulgas en un cine de Calcuta.
Pero de aquella historia de una mujer con el corazón dividido entre dos hombres que combaten en las trincheras de la Primera Guerra Mundial a Hellman solo le agradaba un elemento: la posibilidad de dibujar un trío amoroso a imitación de ese otro, repleto de terceras personas, por el que había apostado con Hammett; el tema sería a partir de entonces tan recurrente en su obra que, a fuerza de repetición, terminará alcanzando rasgo de autoría. Pero ahí acababa su comodidad ante aquella trama que consideraba “una estupidez anacrónica” y ante un giro final abocado al melodrama más lacrimógeno, un código que detestaba. Y un buen día, cansada de todo aquello, decidió abandonar el proyecto y dejó Los Ángeles con intención de no volver a trabajar en el cine.
Pero Goldwyn demostró que su olfato seguía intacto, y El ángel de las tinieblas recibió críticas hiperbólicas, triunfó en los Oscar y encontró un inmenso éxito cuyo eco resonaría décadas: aún en los sesenta se manejó un posible remake protagonizado por un Rock Hudson que perdía la vista combatiendo en Corea. Y a la vista del contrato estratosférico que le ofreció Goldwyn, Hellman superó todas sus reticencias, volvió a Hollywood y organizó con él un plan de trabajo que daría pie a lo más brillante de su filmografía. Años después, preparando Julia, el director Fred Zinnemann le pidió que hiciera memoria e intentara recordar a un joven ayudante de Franklin que se movía por el plató hablando el inglés con dificultad. Era él, en uno de sus primeros cometidos tras huir de Alemania con la llegada al poder de Hitler.
Felipe Cabrerizo