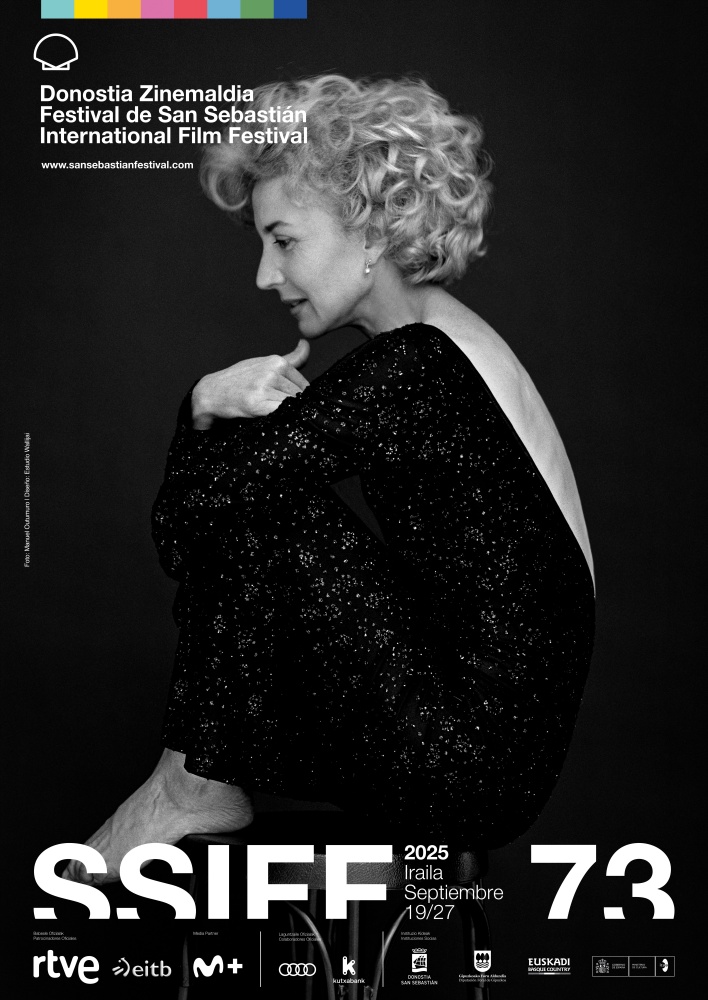Tras ser galardonada con el Pardo de Oro en la sección Cineastas del presente del Festival de Locarno, Blue Heron de la canadiense Sophy Romvary llega Zabaltegi-Tabakalera.
¿Cómo logró que Blue Heron, que tiene un origen autobiográfico, tenga un alcance tan amplio y que trasciende lo personal?
Una nunca sabe si logró eso hasta que lo muestra frente a una audiencia. No hay un método para la universalidad. Sabes si la alcanzaste hasta cierto punto si la gente reacciona. Pienso que fue un riesgo estructurar Blue Heron como lo hice. Como las emociones detrás son tan identificables, esto permite que el relato sea más sútil y la película más matizada. Pero las emociones están enraizadas en la realidad, así que confío que la audiencia pueda conmover se, a pesar de no haber tenido una experiencia de vida semejante. Ha sido muy satisfactorio que la gente haya encontrado detalles que, como cineasta piensas que no son evidentes y están escondidos, pero de hecho no lo están.
¿Cree que el hecho de que sea su primer largometraje le permitió tomar más riesgos y, si es así, cómo fueron?
Sí, definitivamente. En el cine el “cómo” siempre es una pregunta que siempre debemos hacernos porque ¿cómo haces una película que emocione? Hice Blue Heron con subvenciones de Canadá y Hungría, sin productores como en Estados Unidos. Entonces el riesgo recaía en mí, podía tomar las decisiones que quería. Un privilegio, pero también una carga porque todo eso que no funcionara era por mí.
Blue Heron hace una reflexión sobre hacer una película en sí. Los personajes aparecen grabando, hay muchas fotografías. ¿Cómo le permite esto una meditación sobre el acto de filmar al otro?
Para mi la observación está muy arraigada en quien soy. Mi padre era muy observador, lo hacía mucho con su cámara, grabando a sus propios hijos, así que crecí siendo observada. Me acostumbré a un sentido de la documentación no sólo de eventos, sino de las cosas mundanas de la vida. Es una manera de rememorar. El sentido que se le puede dar a lo documentado es siempre retrospectivo. La presencia de esas acciones ayuda a pensar sobre eso.
¿Cómo concibe el punto de vista en la película?
La perspectiva para mí es algo muy importante. Para alcanzar el punto de vista de la memoria había que mirar al interior, pero desde fuera. Las películas con un punto de vista infantil que investigué me parecían muy dogmáticas. Yo quería una perspectiva adulta a través de la mirada de Sasha, la niña. Filmar a los personajes enmarcados en las ventanas, por ejemplo, era importante porque la familia siente muchos prejuicios del mundo exterior, de cómo son percibidos como inmigrantes.
Hay una intervención de trabajadores sociales en la película. ¿Considera que hay algún vínculo entre el trabajo social y el cine?
Hice mucha investigación antes de hacer la película y entrevisté a muchos trabajadores sociales, así como a especialistas en salud mental. Quería una representación auténtica y, por eso, llamamos a trabajadores sociales a interpretarse a sí mismos. El trabajo social suele ser bien intencionado, pero está limitado al apoyo gubernamental y a las expectativas de la sociedad de quien es normal. Quería mostrar, compasivamente, que hacen su mejor esfuerzo, pero el sistema no lo permite. El cine es un buen medio para mostrar eso. Frederick Wiseman es el experto en eso, vi muchas de sus películas como referencia, sobre todo Domestic Violence.
José Emilio González