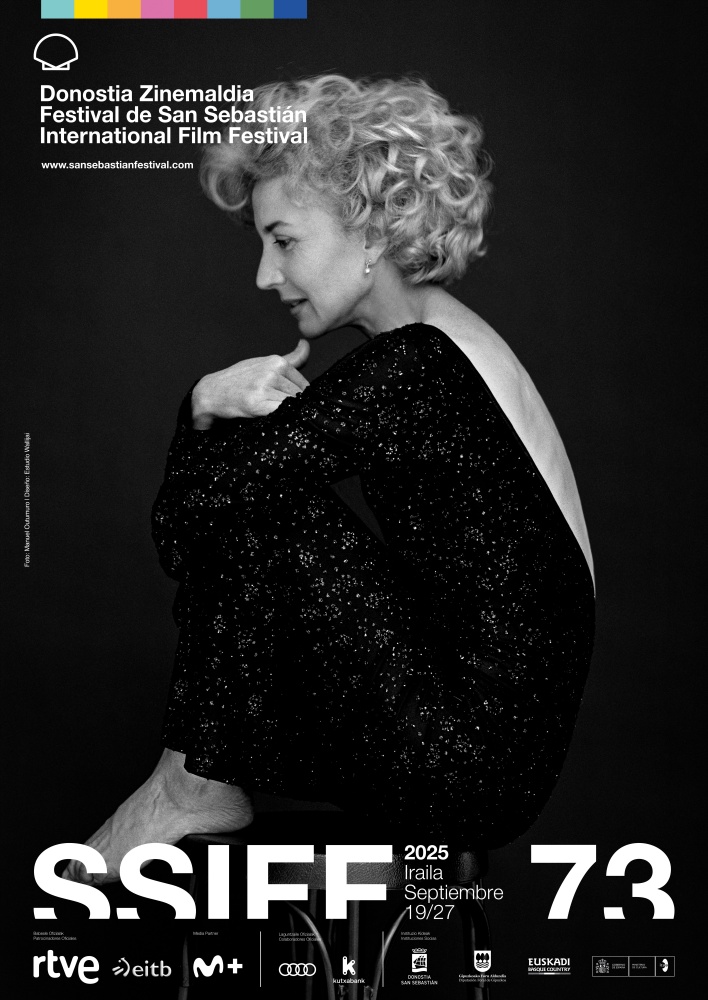El 19 de septiembre de 1985, en la inauguración de la 33º edición del Festival de San Sebastián, una de sus sedes –entonces Teatro del Príncipe–, amaneció con su fachada revestida por una imagen icónica: la instantánea que en 1972 el fotoperiodista vietnamita Nick Ut había tomado de una niña de nueve años que corría desnuda mientras su piel se desprendía por el efecto del napalm.
Aquel Premio Pulitzer de Fotografía anunciaba la primera y más completa retrospectiva documentada en el mundo en torno al cine originado a raíz de la Guerra de Vietnam. Con motivo del décimo aniversario de la derrota estadounidense, el recién constituido Consejo de Dirección del certamen, compuesto por Leopoldo Arsuaga, José Ángel Herrero-Velarde, Mariano Larrandia y Rafael Treku, con Antxon Eceiza como coordinador de programación, proyectó un ciclo gestado a través de una intensa actividad diplomática iniciada en el Festival de Moscú, con una conversación entre la delegación del festival donostiarra y el viceministro de Cultura de la República Socialista de Vietnam.
El archivo del Festival registra las huellas que dejó aquella inmensa red internacional de contactos, que dio como resultado un programa de treinta largometrajes y más de diez cortometrajes que combinó una muestra de cine militante y underground producido en Cuba, Francia, México, Estados Unidos, URSS o Vietnam, con el repositorio de alguna cinta patriótica realizada por cineastas norteamericanos. Las películas Milestones (Robert Kramer), Hearts and Minds (Peter Davis), In the Year of the Pig (Emile de Antonio) y Wintersoldier del colectivo Winterfilm, todas censuradas por el régimen franquista, pudieron verse por primera vez a través de esta retrospectiva.
Es 1970. Tras la ofensiva del Tet, con un clima social y moral que había desencadenado una oleada internacional de protestas y movilizaciones, las tropas estadounidenses expanden su invasión a Laos y Camboya. Las armas químicas rocían ciudades enteras. La competición oficial del Festival de Berlín se abre en aquella edición con la película O.K. de Michael Verhoeven que representaba a la República Federal Alemana con una cinta basada en la violación, tortura y asesinato de una niña vietnamita a manos de un escuadrón del ejército estadounidense. La película se proyecta y la mecha prende la sala. A excepción del cineasta yugoslavo Dušan Makavejev, el jurado oficial, presidido por el norteamericano George Stevens, paraliza la proyección y exige a la dirección del certamen retirar la película del concurso acogiéndose a una directriz de la FIAPF que sostiene que “las películas a concurso deben fomentar la amistad entre naciones”, la cual, traducida a un contexto de Guerra Fría, significaba impedir que películas políticamente incómodas llegaran a las pantallas más internacionales. En la calle y en las redacciones, la protesta está servida. Otros equipos a competición retiran sus películas en señal de solidaridad. El jurado se desintegra. El premio queda desierto. Y el certamen alemán suspende su competición oficial por primera y única vez en su historia.
Prácticamente en las mismas fechas, el Festival de San Sebastián, celebrado bajo el yugo franquista, toma partido retórico con una editorial titulada “El Festival de la simpatía” en su publicación oficial.
“En San Sebastián no se quiere ofender a nadie. Y con ese propósito se crearon estos certámenes: unir a los países y no separarlos. Pero eso se incumple hoy. El cine, por los manejos de muchas inteligencias confusas y desorientadoras, que carecen de sensibilidad, obcecados en seguir unos caminos erróneos, no es ya un arte”.
Es 1985 y en un despacho en París se fragua el retorno a la máxima categoría del Festival de San Sebastián, tras un año de negociaciones y cinco desde la pérdida de la categoría acreditada por la FIAPF. La 33º edición del certamen donostiarra se inaugura con la recuperación de su carácter competitivo y con una retrospectiva “de lo más completa que se pueda seleccionar”, que rinde cuentas con el pasado. A excepción de una llamativa ausencia: la película de Verhoeven que quince años antes había dinamitado el tablero político y cultural.
El ciclo sobre Vietnam se presentó con una ambiciosa mesa redonda que había cursado invitaciones a las reporteras de guerra Frances FitzGerald y William Shawcross, y que finalmente contó entre sus filas con los cineastas vietnamitas Bui Dinh Hac y Nguyen Dinh Hien, el director de la RDA Walter Heynoswki, el cubano Santiago Álvarez, la soviética Galina Dolmatovskaia, el norteamericano Haskell Wexler y los periodistas españoles Manuel Leguineche, Vicente Romero y Enrique de las Casas. Como se desprende de aquellas memorias, el ciclo mostró la hazaña, también fílmica, de un pueblo agrícola que, frente a la maquinaria presupuestaria de Hollywood, había cosido sus fotogramas a mano “por la falta de acetona para montarlos”.
Irati Crespo