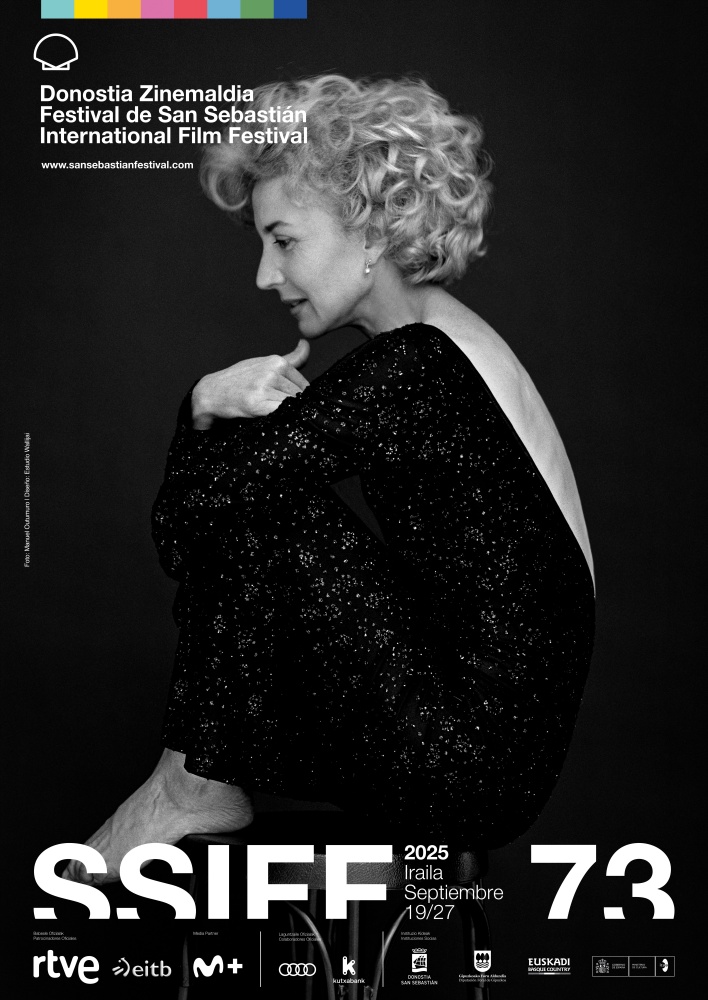Dash and Lilly (1999) se abre con el primer plano de una máquina de escribir. Es la de Lillian Hellman, dispuesta a fijar con ella la declaración que ofrecerá al Comité de Actividades Antiestadounidenses tras negarse a responder cualquier pregunta sobre su antigua militancia en el Partido Comunista. Estamos en Washington, es 1952, y este preámbulo abre un largo flashback que nos lleva a Hollywood veinte años atrás, cuando siendo una joven que buscaba adentrarse en la escritura conociera a Dashiell Hammett, ya una leyenda de la literatura estadounidense.
Es este el material que eligió la actriz Kathy Bates cuando, al concluir la década que la había asentado en la industria —la que la había llevado desde Misery (1990) hasta Titanic (1997)— sintió que los márgenes de la interpretación comenzaban a quedarle estrechos y decidió pasar a la realización. Ya se había chequeado previamente en pequeños encargos televisivos; ahora, Dash and Lilly iba a ser el proyecto con el que dar el salto al metraje largo.
Se achacaron a Bates limitaciones que eran las propias de las TV movies de aquel fin de milenio: sobreabundancia de primeros y medios planos, cierto academicismo, planificación volcada en lo declamatorio. Pero la ligereza con la que se saldaban en el momento las producciones televisivas no permitió centrar la mirada en los muchos aciertos de perfilar el retrato de dos personajes complejos trazando el enigma de una relación que siempre huyó de lo previsible. Como también esquivó valorar el brillante trabajo de sus dos intérpretes principales, que desechan la baza de la emotividad para apostar por la de la contención hasta desterrar todos los prejuicios que se extendían sobre sus personajes desde que la publicación del primer libro de memorias de Hellman, “Una mujer inacabada”, los fijara en el imaginario de la mitología estadounidense. Sam Shepard amoldó su estatus icónico para perfilar a Hammett sin miedo a sumergirse en sus pliegues más oscuros; Judy Davis llegó a Hellman tras erigirse en pilar del clasicismo cinematográfico que esculpieron en aquellos noventa realizadores como Clint Eastwood, los hermanos Coen o Woody Allen.
Si Dash and Lilly codificaba la leyenda en su escena de apertura, el lugar común parecía forzar una conclusión circular que condujera a aquel discurso donde Hellman argumentó ante el Comité que “no puedo y no debo cortar mis principios morales para adaptarlos a la moda de la temporada”. Sin embargo, habla a las claras de la intención de Bates por huir de lo previsible que decidiera extender el metraje hasta alcanzar otra muy diferente, alejada de la épica y buscando un sustrato puramente íntimo. Tras presidir las exequias ofrecidas a Hammett en el cementerio de Arlington, Hellman llega a su apartamento neoyorquino consciente de que con él ha enterrado lo mejor de su vida. Agotada, enciende la televisión y en ella encuentra un pase de La cena de los acusados, la película que había llevado al cine “El hombre delgado” treinta años atrás, cuando ambos se acababan de conocer. Hellman sonríe al ver la escena en la que Mirna Loy besa a William Powell y le dice: “Estoy acostumbrada a ti”. Pocos días después de que ambos hubieran visto la película juntos por primera vez, ella había incluido la misma frase como pequeño guiño privado a Hammett en el guion de su primera película, El ángel de las tinieblas.
Felipe Cabrerizo