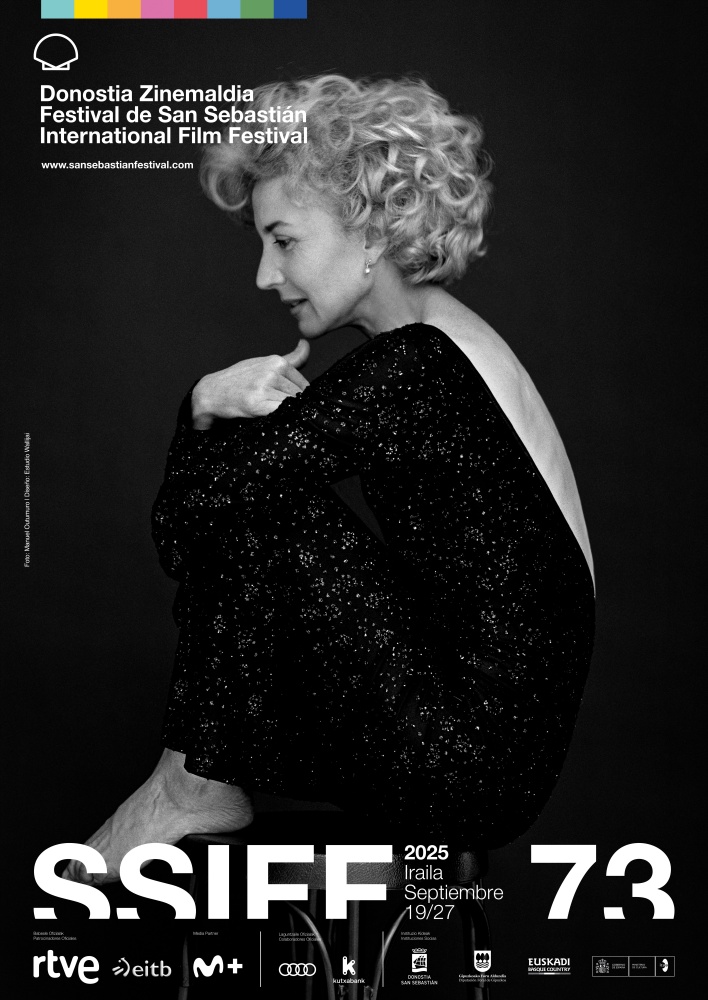Película incomprendida en la filmografía de Stanley Kubrick, Barry Lyndon (1975) ocupa por fin la categoría de obra maestra que se merece. Tras frustrarse su anhelado proyecto sobre Napoleón, Kubrick logró resarcirse con la adaptación de una pequeña novela picaresca de William M. Thackeray, centrada en las desventuras del plebeyo irlandés Redmon Barry, encarnado magistralmente por Ryan O’Neal, a través del cual Kubrick compone un retrato implacable e impecable de un ser humano arribista y ambicioso, cruel y disipado, por diferentes fases del siglo de la Ilustración. Recurriendo a la pintura tanto de la época retratada como de otros periodos –Joshua Reynolds, William Hogarth, Caspar David Friedrich o Thomas Gainsborough–, Kubrick y su fotógrafo habitual, John Alcott, recrearon con rigor histórico y deslumbrante puesta en escena, tan realista como onírica, un periodo por el que el realizador había manifestado una particular obsesión, esa que va del Siglo de las Luces a la decadente Revolución francesa. De este modo, concibieron el film como una meticulosa sucesión de tableaux vivants que retratan la vacuidad de una sociedad entregada a lo artístico y al libre albedrío, pero corrompida en su entraña más profunda.
La primera parte del film, al son de las sublimes “Saraband” de Haendel o la evocadora “Women of Ireland”, Kubrick despliega un estilo ágil y humorístico, con sus característicos travellings de seguimiento que recuerdan a diversas secuencias de Senderos de gloria (1957) o La naranja mecánica (1971). En la segunda, más lúgubre y triste, Kubrick emplea el zum de retroceso partiendo de un primer plano de los personajes hasta un plano más general en una suerte de leit motiv estilístico, con ánimo de constreñir a sus marionetas en un aislamiento y melancolía desoladores. Sin contar, como señalaba Quim Casas, el acierto de una voz narrativa omnisciente en tercera persona “que nunca reitera información, sino que complementa la visual”, y que anticipa los acontecimientos sobre el desenlace de la trama. Impregnada de un cínico fatalismo, Barry Lyndon concluye donde empezó su protagonista: en la mesa de juego, pero esta vez mutilado, destruido y desterrado, habiéndolo perdido todo: su hijo, su esposa y su fortuna.
Soberbia en la técnica y la estética, cabe destacar tanto su exquisito diseño de producción a cargo de Ken Adam como el uso del maquillaje y el vestuario, indicativo de la posición social de sus personajes, así como los morceaux de bravure que suponen las bellísimas secuencias de la seducción de Lady Honora (maravillosa Marisa Berenson) al son de la inolvidable pieza de Schubert, y el duelo final entre Barry y su hijastro Lord Bullingdon, encarnado a la perfección por Leon Vitalli, desde entonces asistente personal de Kubrick en los tres últimos films del autor. Así pues, Barry Lyndon supone el cénit no solo del cine de los años setenta, sino también de la filmografía del cineasta neoyorquino y de la Historia del Cine en general, fusionando la exigencia trágica y romántica del cine europeo con la precisión formal del Hollywood clásico en un film de una perfección formal pocas veces igualada, sirviendo de inspiración a todo el cine histórico posterior, desde Los duelistas (1977) de Ridley Scott hasta la insigne y scorsesiana La edad de la inocencia (1993).
Pablo Fernández González