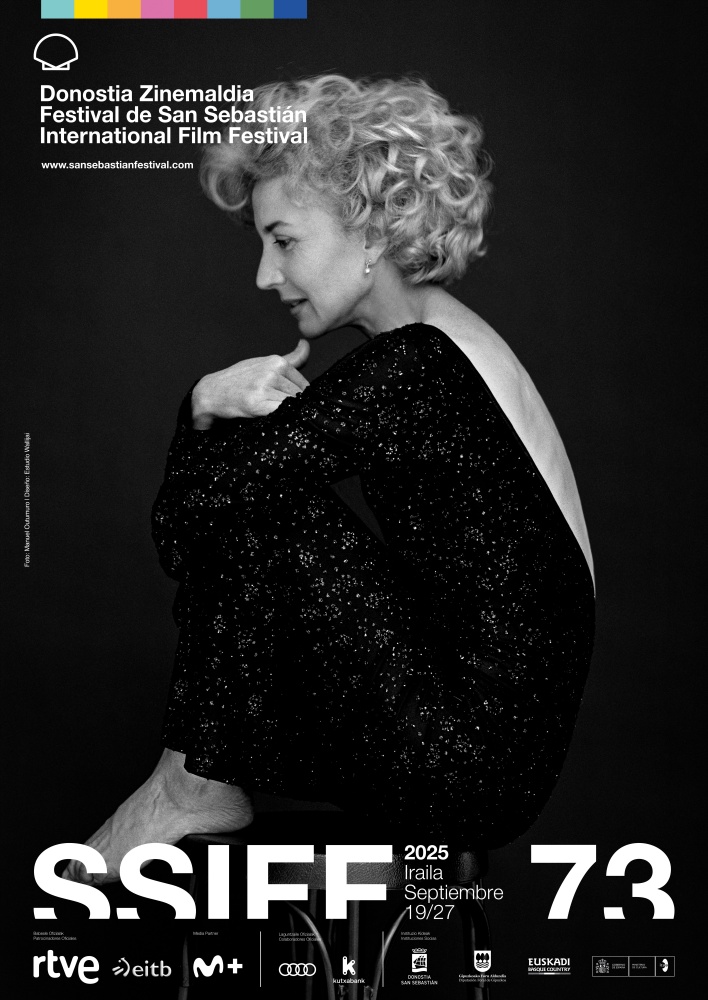En el archivo del Festival hay una foto de 1979 que captura el aire de aquellos tiempos. En ella se observa a Ocaña, con mantón, abanico, tocado y labios pintados, paseando del brazo de Pierre Clémenti –traje blanco, pajarita y flor en la solapa. En aquellos años, el Festival absorbía por todos sus poros las transformaciones del país tras la muerte de Franco. La presencia de Ocaña, el regreso de Buñuel, la instauración de una sección como Barrios y pueblos, etc., definirían el vínculo entre el Festival y lo que estaba sucediendo en la España posterior a la dictadura. La programación de un festival no debe ser ajena a lo que está pasando en las calles, y quizá por eso, en la edición de 1983, el certamen programaba Vestida de azul, el documental de Antonio Giménez-Rico sobre un grupo de personas transexuales precisamente durante aquel período de Transición, y una película que destaca sobre todo por su valor como documento histórico.
Cabe recordar que, en 1970, la ley de peligrosidad social sustituyó la ley de vagos y maleantes, y que siguió en vigor durante la Transición pese a sufrir modificaciones y reformas, hasta su derogación total en 1995. Vestida de azul expone, mediante entrevistas y recreaciones, las condiciones de vida de las personas trans durante aquellos años, aportando de hecho una mirada interseccional para abordar el hecho fundamental de la correlación entre clase y transexualidad. Las personas que participan en el documental narran la violencia administrativa, las condiciones económicas, los mecanismos médicos, la marginación, el trabajo en el mundo del espectáculo o en la prostitución, su relación con lo llamado femenino y masculino. A la vez, sus imágenes exploran, sin atisbarse mucho pudor, los cuerpos de sus protagonistas.
Si la película de Ventura Pons sobre Ocaña realizada unos años antes, en 1978, se centraba sobre todo en un único icono y en la performatividad de este Vestida de azul es un retrato poliédrico, en el que se invocan distintas voces y que trabaja sobre un cierto principio de representación a través de ciertas escenas recreadas. Hay algo en todo esto de Orlando, mi biografía política de Paul B. Preciado, una película más audaz en lo creativo, pero con la misma vocación colectiva y con una fascinante inquietud por evidenciar el dispositivo creativo.
Vestida de azul termina con la narración en off de una carta que una de las personas trans recita, y que iría dirigida a su madre. Mientras, suena “La bien pagá”, aquella copla que, tan solo un año después, sería la banda sonora de una de las escenas más divertidas y sugerentes de ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, en la que en la pequeña pantalla del televisor se observa a Almodóvar haciendo de seductor junto a McNamara, vestido de mujer, vestida de azul. En la escena, se produce un ejercicio de reapropiación, tan propio de la cultura queer. La vindicación recientemente de Vestida de azul dice mucho de nuestra propia época, en la que los movimientos transfeministas están a la orden del día. También dice mucho de cómo actualmente el cine está repensando sus relaciones con la Transición y el cine de aquella época.
Violeta Kovacsics